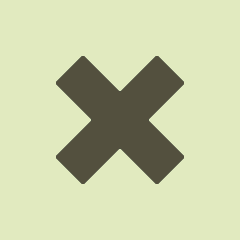Esta web puede mostrar contenido para adultos.
Afirmo que ya he alcanzado los 18 años de edad. He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad
"El día que no dije nada"

"El día que no dije nada"
No sabría decir exactamente cuándo comenzó. Quizás fue esa vez que la vi mirarse al espejo por más tiempo de lo normal, ajustando su blusa con una sonrisa que no era para mí. O cuando se puso ese perfume que solía reservar para las noches especiales... pero no teníamos ninguna planeada.
Empecé a notarlo en sus ojos: brillaban distinto. Como si alguien encendiera dentro de ella una chispa que yo no había provocado. Algo en mí quiso ignorarlo. Lo intenté, juro que sí. Pero el silencio que nos rodeaba en casa hablaba demasiado fuerte.
Aquel jueves volví antes del trabajo. No por sospecha. Solo... intuición. La lluvia caía con fuerza, y mientras subía las escaleras del edificio, sentí un nudo en el estómago. No por miedo, sino por esa inquietud que antecede a la verdad.
La puerta de nuestro apartamento estaba cerrada. Pero la del vecino —ese hombre amable, de mirada lenta y voz segura— estaba entreabierta. Una rendija apenas visible, suficiente para mostrarme lo que cambiaría todo.
Ahí estaba ella.
De espaldas, el cabello suelto, la camisa medio abierta, y sus caderas moviéndose como si bailaran una canción que solo él y ella podían oír. El vecino la sujetaba por la cintura, sus labios enredados en su cuello, sus manos en territorios que antes fueron míos. Y ella... ella se rendía, sin pudor, gimiendo bajo, con los ojos cerrados y el alma abierta.
Podría haber gritado. Podría haber pateado esa puerta. Pero no.
Me quedé allí, inmóvil, observando... y deseando.
No sé cuánto tiempo pasó, pero el calor que sentí no venía de la vergüenza ni de la furia. Era otra cosa. Un fuego más primitivo, más oscuro. Cada gemido de ella me atravesaba el pecho, cada jadeo suyo me despertaba algo que creí dormido. No era dolor. Era morbo. Era hambre.
Empujé la puerta. Despacio. Sin decir palabra.
Ella me vio. Se quedó congelada, los labios entreabiertos, como si estuviera a punto de pedirme perdón... pero algo en mi mirada la detuvo.
No dije nada.
Me acerqué, lento. La miré. Lo miré. Y ninguno de los dos se movió.
Fue ella la que estiró la mano, como si supiera que, lejos de rechazarla, estaba dispuesto a cruzar cualquier límite. Mi camisa cayó al suelo. Sus labios buscaron los míos. Y entonces, todo lo prohibido se volvió inevitable.
No éramos tres personas. Éramos una corriente eléctrica, un huracán de piel y aliento. Ella se entregaba como nunca antes, como si ese instante fuera su verdad más pura. El vecino, sorprendido al principio, pronto entendió que no había reglas en ese cuarto, solo instintos.
No recuerdo cada detalle. Pero sí el sudor en su espalda, la forma en que temblaba mi nombre entre sus labios, y cómo el deseo borró cualquier intento de juicio.
Y en medio de todo, comprendí algo brutalmente honesto: no se trataba de quién poseía a quién, sino de cómo el deseo puede consumirlo todo... incluso el orgullo.
Cuando todo terminó, el silencio volvió. Pero ya no pesaba.
Ella me miró, sin saber qué decir. Yo solo sonreí y le susurré:
—Ahora sí, estás exactamente donde querías estar.
Empecé a notarlo en sus ojos: brillaban distinto. Como si alguien encendiera dentro de ella una chispa que yo no había provocado. Algo en mí quiso ignorarlo. Lo intenté, juro que sí. Pero el silencio que nos rodeaba en casa hablaba demasiado fuerte.
Aquel jueves volví antes del trabajo. No por sospecha. Solo... intuición. La lluvia caía con fuerza, y mientras subía las escaleras del edificio, sentí un nudo en el estómago. No por miedo, sino por esa inquietud que antecede a la verdad.
La puerta de nuestro apartamento estaba cerrada. Pero la del vecino —ese hombre amable, de mirada lenta y voz segura— estaba entreabierta. Una rendija apenas visible, suficiente para mostrarme lo que cambiaría todo.
Ahí estaba ella.
De espaldas, el cabello suelto, la camisa medio abierta, y sus caderas moviéndose como si bailaran una canción que solo él y ella podían oír. El vecino la sujetaba por la cintura, sus labios enredados en su cuello, sus manos en territorios que antes fueron míos. Y ella... ella se rendía, sin pudor, gimiendo bajo, con los ojos cerrados y el alma abierta.
Podría haber gritado. Podría haber pateado esa puerta. Pero no.
Me quedé allí, inmóvil, observando... y deseando.
No sé cuánto tiempo pasó, pero el calor que sentí no venía de la vergüenza ni de la furia. Era otra cosa. Un fuego más primitivo, más oscuro. Cada gemido de ella me atravesaba el pecho, cada jadeo suyo me despertaba algo que creí dormido. No era dolor. Era morbo. Era hambre.
Empujé la puerta. Despacio. Sin decir palabra.
Ella me vio. Se quedó congelada, los labios entreabiertos, como si estuviera a punto de pedirme perdón... pero algo en mi mirada la detuvo.
No dije nada.
Me acerqué, lento. La miré. Lo miré. Y ninguno de los dos se movió.
Fue ella la que estiró la mano, como si supiera que, lejos de rechazarla, estaba dispuesto a cruzar cualquier límite. Mi camisa cayó al suelo. Sus labios buscaron los míos. Y entonces, todo lo prohibido se volvió inevitable.
No éramos tres personas. Éramos una corriente eléctrica, un huracán de piel y aliento. Ella se entregaba como nunca antes, como si ese instante fuera su verdad más pura. El vecino, sorprendido al principio, pronto entendió que no había reglas en ese cuarto, solo instintos.
No recuerdo cada detalle. Pero sí el sudor en su espalda, la forma en que temblaba mi nombre entre sus labios, y cómo el deseo borró cualquier intento de juicio.
Y en medio de todo, comprendí algo brutalmente honesto: no se trataba de quién poseía a quién, sino de cómo el deseo puede consumirlo todo... incluso el orgullo.
Cuando todo terminó, el silencio volvió. Pero ya no pesaba.
Ella me miró, sin saber qué decir. Yo solo sonreí y le susurré:
—Ahora sí, estás exactamente donde querías estar.

Publicado por: manuel2r
Publicado: 14/07/2025 21:16
Visto (veces): 127
Comentarios: 0
Publicado: 14/07/2025 21:16
Visto (veces): 127
Comentarios: 0
A 7 personas les gusta este blog
Nuestra web sólo usa cookies técnicas para el correcto funcionamiento de la web. Más información